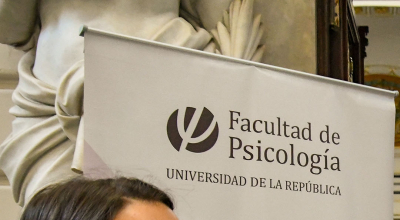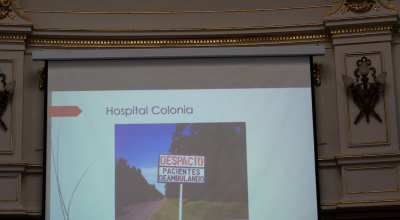El III Congreso Internacional de Psicología abrió con definiciones contundentes sobre el presente del campo: la necesidad de construir “otros mundos posibles”, el llamado a transformar las políticas de salud mental y la advertencia sobre un tiempo histórico atravesado por incertezas, tensiones democráticas y disputas por el sentido del cuidado. Las intervenciones marcaron un punto en común: defender la dignidad, ampliar los derechos y sostener prácticas que preserven la vida en un mundo que cambia de forma vertiginosa.
El inicio del congreso tuvo lugar este 27 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Participaron el rector de la Udelar, Héctor Cancela, el decano de la Facultad de Psicología, Enrico Irrázabal, y profesora Gabriela Etcheverry como moderadora. La actividad estuvo marcada por la conferencia central "El campo de la salud mental: políticas, riesgos y potencialidades en épocas de incertezas", dictada por la investigadora argentina Alicia Stolkiner, quien encuadró los desafíos contemporáneos de la salud mental y propuso claves para pensar y actuar en un tiempo de profundas transformaciones.
Entre el mandato capitalista y la urgencia de ampliar lo que significa estar bien
Cancela celebró la apertura del Congreso y destacó el sentido simbólico del Paraninfo. Retomó el lema del encuentro y afirmó que resultaba urgente “construir otros mundos posibles”, sobre todo frente a los mandatos e ideales que el capitalismo imponía sobre los cuerpos, los consumos y hasta “lo que debe ser la cabeza de una persona”.
El rector señaló que el discurso de la salud mental, usado de forma incorrecta, a veces alimentaba esos ideales y habilitaba negocios que vendían soluciones para acercarse a una normalidad imposible. Planteó que el desafío consistía en ampliar las formas de estar bien, reconocer su diversidad y apoyarla. Valoró la contribución del Congreso por sus miradas plurales y por su carácter internacional, y agradeció el esfuerzo organizativo que reunió a “más de 1.100 personas” para un intercambio fructífero.
Transformar el paradigma: inclusión, vivienda, trabajo y vidas dignas
Irrázabal expresó alegría por inaugurar el III Congreso Internacional y recordó que la Facultad decidió sostenerlo con sus propias fuerzas: “el cansancio es alto, los errores son nuestros, pero las alegrías también”. Enmarcó el encuentro en un año clave para la Ley de Salud Mental, cuyo plazo para cerrar los monovalentes no se cumplió por decisiones políticas y financieras. Relató que distintas autoridades, organizaciones y actores de la salud mental se reunieron el día anterior en el MSP para discutir acuerdos y desacuerdos en este sentido.
El decano agradeció la presencia de participantes internacionales —Chile, México, Brasil, Argentina, España y Rusia— y nombró especialmente a referentes como Alicia Stolkiner y Paulo Amarante. Además, aseguró que el paradigma clásico de salud mental mostró “su estrepitoso fracaso” y llamó a transformarlo hacia la inclusión, la reducción del encierro, el acceso a vivienda y trabajo, y una vida “digna de ser vivida”. Concluyó convocando a hacer del Congreso un espacio intenso para “denunciar y proponer” cambios reales, democráticos y colectivos.
En su introducción a la ponente, Gabriela Etcheverry dio la bienvenida al Congreso desde la Facultad de Psicología y destacó cuánto valoró la presencia de los participantes. Señaló al Congreso como un espacio para abrir las puertas de la Facultad y transformar estos días en una “morada donde demorarse en las conversaciones y encontrarse en el pensamiento”. Admitió que su Facultad había estado “un poco apedreada por los problemas relacionados con los temas del presupuesto”, pero afirmó que este encuentro “volvió a mostrar la potencia que somos” y su voluntad de seguir elaborando “otros mundos posibles”.
Entre certezas infundadas e incertezas paralizantes
Stolkiner inició su presentación retomando un texto de Freud escrito en plena Primera Guerra Mundial para señalar que, al igual que entonces, hoy vivimos arrastrados por transformaciones aceleradas, información parcial y una profunda sensación de desorientación. Esa mezcla de certezas infundadas e incertezas paralizantes caracterizaba nuestro presente. Señaló que la duda no constituía un problema en sí mismo; por el contrario, era condición para pensar y actuar críticamente, en especial ante discursos que se presentaban como verdades científicas, pero carecían de fundamento racional.
La ponente introdujo luego el ascenso de nuevas derechas tecnocráticas que consideraban incompatible la libertad con la democracia y promovían modelos autoritarios sustentados en una idea instrumentalizada de la ciencia. Estos proyectos, sostuvo, privilegiaban desarrollos como la colonización espacial o la búsqueda de la inmortalidad, mientras desatendían problemas vitales y comunes. Dentro de este escenario, el auge de discursos antivacunas ilustraba cómo intereses corporativos, desconfianza estatal y operaciones ideológicas distorsionaban el vínculo entre ciencia, Estado y cuidado colectivo.
Cuando la revolución tecnológica invade la vida cotidiana
La investigadora abordó la pandemia de COVID-19 como un evento que aceleró un sistema global ya inestable —económica, política y geopolíticamente— y marcó el final de la globalización tal como se entendía. Para el campo psi, destacó la relevancia de la cuarta revolución tecnológica, que capturaba la imaginación y la atención, afectando modos de aprender, percibir y relacionarse. Esta transformación alteraba las condiciones para la vida cotidiana y desafiaba la posibilidad de sostener prácticas formativas, comunitarias y de cuidado en un entorno diseñado para fragmentar la atención.
Stolkiner propuso revisar críticamente los supuestos que ordenaban las ciencias: la idea de objetividad sin sujeto, los límites rígidos entre disciplinas y la exclusión de saberes no hegemónicos. No se trataba, aseguró, de rechazar la ciencia, sino de recuperar aquello que podía ponerse al servicio de la vida. Para esto, sostuvo que era necesario abandonar dualismos como mente-cuerpo e individuo-sociedad, incorporar el pensamiento complejo y aceptar que toda producción científica estaba situada, atravesada por una subjetividad social e histórica que debía ser reconocida y discutida.
Descentrar la modernidad: aportes decoloniales y otras cosmotécnicas
La invitada subrayó la necesidad de cuestionar el pensamiento eurocéntrico, androcéntrico y antropocéntrico que había organizado la modernidad. Retomó aportes del pensamiento decolonial para proponer una mirada que entendiera a lo humano como una especie más dentro de la vida, esencialmente gregaria y dependiente de relaciones colaborativas. Sostuvo que recuperar la democracia, ampliarla y articularla con formas comunitarias era urgente, así como ampliar los derechos humanos hacia los “derechos de la vida”, integrando aprendizajes de pueblos originarios y otras cosmotécnicas que concebían la existencia de modo no extractivo.
Finalmente, Stolkiner abordó la objetivación y mercantilización como procesos centrales de la época, recordando que la dignidad implicaba que ninguna persona fuera tratada como objeto, medio o mercancía. Esta idea era clave para las políticas de salud mental. Rechazó la noción de “enfermedad mental” como algo ubicado solo en la mente y planteó, en cambio, el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado como un fenómeno complejo que integraba lo biológico, lo social, lo subjetivo y lo simbólico. Señaló que el desafío consistía en “militar la amabilidad” y construir prácticas que sostuvieran la vida y la autonomía en un mundo atravesado por inestabilidad y transformaciones profundas.